KATY LÓPEZ
Extraño mucho a Don Lupe. Cada fin de semana, escuchar su voz, mientras caía el sol, era el preámbulo de vivir un dulce cierre de jornada.
Cada sábado y domingo, el señor Guadalupe Vicents llegaba con su charola llena de los dulces más tradicionales de la Ciudad de México: los merengues, hechos a base de claras de huevo y azúcar; los muéganos, que son una ruedita armada de pequeños cuadritos de harina dorada, cubiertos de dulce piloncillo; gaznates que son unos tubitos dorados rellenos de merengue; y, en ocasiones especiales, las duquesas, una tortillita muy delgada hecha a base de coco dorado, relleno de merengue blanco.
Don Lupe pasaba por el barrio gritando “Merengueeeeees, merengues, muéganos y merengueeeeees”. Al escucharlo, yo ya tenía en las manos mi platito y en mi mente una larga lista de un pedido para una familia en la que regularmente se pedían dos piezas por persona.
Me hacía tan feliz ver a Don Lupe, porque entonces yo guardaba un muégano para comerlo entre semana y así no hacer tan amarga la espera de volvernos a encontrar.
Los maestros dulceros como Don Lupe tienen más de 100 años de hacer tradición en México y, entre los protocolos que estamos acostumbrados a hacer con ellos está el del ‘volado’: sacar una moneda, elegir entre águila o sol y si el comensal gana, no paga, pero si el mueganero gana, se podría hasta pagar el doble.
Pero con Don Lupe no era necesario echar volado. Tan pronto terminaba su entrega, él hacía sus cuentas y apoyaba esa charola de un metro de largo sobre su cabeza. Yo le pagaba y mientras él sacaba el cambio de un bolsillo, con la otra mano le agregaba a mi pedido tres o cuatro piezas más.
Él era un virtuoso en la preparación de esos dulces. No he vuelto a probar otros quizá tan comunes pero tan exquisitos y ahora, entre los momentos rutinarios de la vida, los que uno piensa que jamás acabarán, me arrepiento de nunca haber sacado mi cámara para tomarle una foto a su trabajo (entonces ni existían los ‘celulares inteligentes’). La charola misma era un asomo a una galería de colores radiantes.
Una tarde de verano llovió tan fuerte, que el señor Lupe se resguardó bajo la techumbre de la entrada, en la casa de mi abuelita Elvira. Mi papá lo invitó a pasar y le ofreció un café mientras terminaba de llover. Para él era tan importante resguardar su persona, como sus delicados dulces. Los merengues, no sólo con las gotas de lluvia pueden romperse, tan sólo la humedad los hace chiclosos y poco apetecibles. Allí entendí que Don Lupe hacía artesanías comestibles y hasta ponerlos en esa charola implicaba protegerlos de su fragilidad.

A Don Lupe lo apreciaba toda la familia y él, un hombre cariñoso y agradecido, también nos quería mucho. A mis papás los invitó a la boda de uno de sus hijos. Una ceremonia hermosa, llena de flores, abundancia y alegría. De los merengues y los muéganos se hizo de una casa hermosa y una familia con hijos que estudiaron licenciaturas, cosa que le daba una inmensa alegría.
Lo que más me agradaba de Don Lupe era que siempre supo mi nombre. A mi hermana y a mí nos confundían regularmente; cosa que me parece imposible, porque, aunque sólo tenemos 2.5 años en diferencia en edad, cuando éramos niñas, mi hermana era casi 30 centímetros más pequeña que yo, su complexión delgada era inconfundible y aun así, era regular que a ella le dijeran ‘Katy’, pero no Don Lupe.
Don Lupe era tan dulce como sus merengues. Siempre me preguntaba cómo iba en la escuela, qué había aprendido esa semana, o cuál era mi materia favorita, mientras ponía sobre mi pedido el pilón de cuatro piezas más y yo le renegaba. “No Don Lupe, por favor, se los pago, cómo cree”, pero él no escatimaba y con la misma dulzura de sus postres, se negaba a aceptar el pago extra.
Un día, recuerdo, llegó un poco avergonzado. Tenía pocos muéganos, algunos gaznates, pero los merengues estaban casi completos. “Se me pasaron un poco en el horno”, me dijo. Tenían las orillitas quemadas y me dio tanta tristeza que no se le vendieran, que le pedí dos para mí y dos para mi abuelito. Al probarlos, esta textura entre dorada y chiclosa me gustó tanto, que al otro fin de semana le dije que eran aún más ricos así. Desde entonces, Don Lupe siempre procuró tener para mí un merengue un poco quemadito.
Don Lupe recorría todos los callejones de la colonia. Pasaba por las casas de mis dos abuelitas, de mis tíos, de mis primos. Todos comprábamos sus postres. A veces, los domingos, cuando mi tío Héctor vendía carnitas, en el callejón donde vive mi abuelita Socorro, Don Lupe se quedaba a platicar un poco, comía unos tacos y seguía el trajín de la venta, hacia el callejón en donde vivía mi abuelita Elvira.
Cada fin de semana me vio crecer cada vez que abrí la puerta. Don Lupe supo cuando entré a la secundaria, lo mucho que me gustaba jugar basquetbol, llegar a la prepa, estudiar periodismo, maquillarme, arreglarme, convertirme en mamá y hasta ser periodista. No me lo dijo, pero cuando le hablaba de todas las cosas nuevas que aprendía y de lo mucho que el mundo me ha asombrado, veía en sus ojos el fulgor alegre que se extendía de mi felicidad hacia la suya.
En los últimos años que abrí la puerta para dar la bienvenida a sus deliciosos postres, escuchaba lo mucho que tosía. “Es por freír el muégano y dorar el azúcar”, me decía. Los dulces que le daban trabajo, también le envenenaban el aliento.

Mi abuelito es, creo yo, quien inculcó en mí el gusto por los postres. Con él entendí que la mejor recompensa a un arduo día de trabajo era un dulce bien hecho. Cuando fue muy mayor, le costaba trabajo morder los muéganos, así que empezó a pedir merengues y ya, al superar los 80 años, los comía un poquito más despacio, pero con el mismo gusto.
Al saber eso, Don Lupe y ver que dos pequeñitos vivían en casa, empezó a hacer merengues en vacitos de plástico, para que mi abuelito no se ensuciara con las moronitas que dejaban los merengues que vendía en forma de rollito y para que los bebés pudieran comer su merengue sin preocuparse por ensuciar nada.
Allí, inventamos un juego nuevo: empezamos a batir más el merengue en el vacito, para que, según nosotros, esponjara más, pero la verdad creo que era un pequeño ritual para que nos rindiera el gusto.
Un fin de semana, era lluvioso, no llegó y para todos fue una tragedia: no teníamos con qué aminorar la amargura de empezar una semana de escuela y de trabajo. Así pasó casi un mes, cuando, como un radiante destello, volvimos a escuchar su grito. “Es que estuve un poco enfermo de la gripe”, me dijo, al reincorporarse a esa cita no agendada, pero que todos en el barrio sabíamos que tendríamos con él.
Extraño mucho a Don Lupe. Nunca pudimos despedirnos. Simplemente no fue un fin de semana y me quedé con mi platito en las manos, esperando que quizá su enfermedad lo liberara. Pasó otro fin más y nada, y hasta el día de hoy añoro tanto los muéganos, los merengues, los gaznates, las duquesas…todo aquello era el cierre de una especie de rito que iniciaba con su voz lejana, su actitud alegre, su amabilidad continua y la promesa de que, aún en la peor situación, siempre hay una bocanada de un dulce momento por disfrutar.
Descubre más desde Contracrónicas de una reportera
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
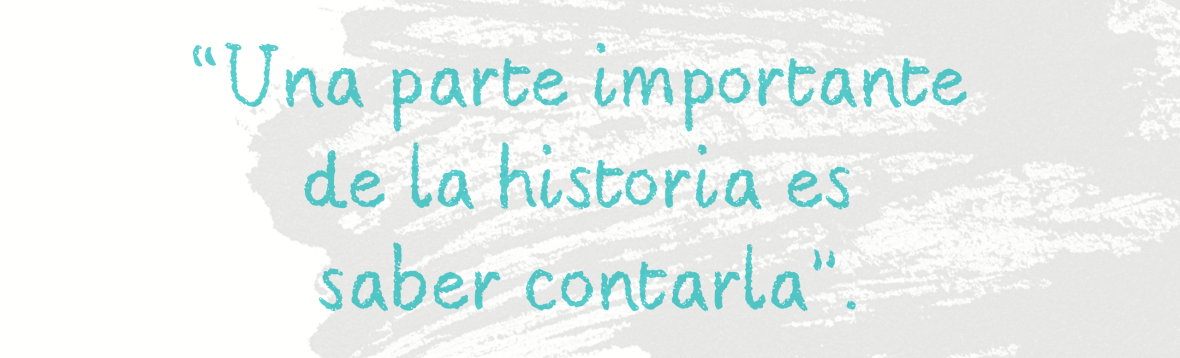


Historias como esas no hace apreciar más nuestros días. Saludos.
Me gustaMe gusta
Hermosa y perfecta crónica, mis respetos y admiración a tu labor tan profesional siempre y tan enamorada del periodismo del bueno, buena vibra, abrazos!!!!
Me gustaLe gusta a 1 persona